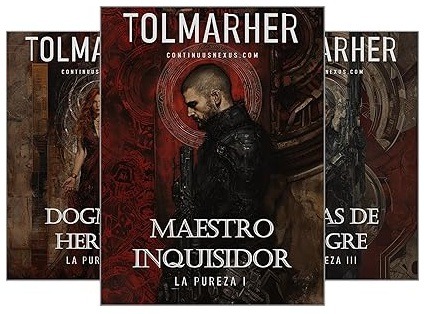![]()
Hubo un tiempo en que las olas del Mediterráneo llevaban acentos hispánicos y las brisas del Levante murmuraban nombres de condes, almogávares y cruzados venidos del norte peninsular. Era el tiempo de Aragón, cuando los hijos del Pirineo, forjados en la roca y el hierro, descendieron hacia el mar con la sed de eternidad en la mirada. Entre el fragor de los escudos y el crujir de las naves, comenzó una de las epopeyas más gloriosas de nuestra historia: la expansión aragonesa por el Mediterráneo.
Los orígenes de una ambición: del condado a la corona
Aragón nació humilde, entre riscos y castillos, como un condado que apenas se extendía por los valles del alto Ebro. Pero la sangre que corría por sus venas era la de hombres libres, endurecidos por la frontera. Su destino se fraguó en la Reconquista, cuando los pequeños dominios cristianos del norte, acosados por la media luna, encontraron en su unidad y su fe el impulso que habría de convertirlos en reinos.
Con Ramiro I, primer monarca aragonés, comenzó la forja de un linaje guerrero. La espada aragonesa se templó en las luchas contra los musulmanes, y su ambición encontró cauce cuando Sancho Ramírez y Pedro I consolidaron las fronteras. Pero sería Alfonso I, llamado el Batallador, quien daría a Aragón su primer aliento de leyenda. Bajo su estandarte, Zaragoza cayó, y el reino se abrió al llano, al Ebro y al mar.
El sueño de expansión ya no podía detenerse. El Pirineo había sido cuna, pero también límite. La mirada aragonesa se dirigió al este, donde las aguas del Mediterráneo prometían gloria, comercio y dominación.
La unión con Cataluña: el nacimiento de una potencia marítima
En 1137, un acto político de dimensiones colosales selló el destino de Aragón. El matrimonio entre Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, unió dos mundos distintos pero complementarios: la fuerza militar del interior y el empuje mercantil y naval del litoral. Así nació la Corona de Aragón, un conjunto de territorios hermanados bajo un mismo soberano pero con instituciones propias.
Barcelona aportó a la unión su flota, sus astilleros, sus puertos y su experiencia en el comercio mediterráneo. Aragón llevó su temple guerrero y su capacidad para organizar y gobernar. La fusión de ambos daría lugar a una de las potencias más formidables del siglo XIII: una monarquía anfibia, nacida en la montaña, pero destinada al mar.
Los reyes aragoneses comprendieron que el futuro no se hallaba solo en las tierras recuperadas a los musulmanes, sino en las rutas que unían Europa con Oriente. Mallorca, Sicilia, Cerdeña, Nápoles y Atenas serían los nombres que escribirían su epopeya.
Los almogávares: el hierro de la montaña al servicio del mar
Ninguna historia de expansión aragonesa puede contarse sin evocar a los almogávares, esos guerreros fronterizos, mitad soldados, mitad aventureros, que llevaron la guerra como un oficio y el honor como una religión. Venidos de los montes de Aragón y Cataluña, fueron la carne y el espíritu de las campañas mediterráneas. Su grito de guerra —«Desperta ferro!»— resonó en los campos de Sicilia, en los muros de Atenas y en las costas del Egeo.
Cuando Bizancio, amenazada por los turcos y traicionada por su debilidad interna, pidió ayuda a la Corona de Aragón, fue la Compañía Catalana, compuesta en su mayoría por almogávares, la que acudió. Bajo el mando de Roger de Flor, estos hombres llevaron el terror a Asia Menor, y durante un breve pero fulgurante tiempo, el oriente temió la furia aragonesa. Aun cuando su empresa terminó en traición y sangre, la huella de aquellos montañeses quedó grabada en la historia griega como una sombra indeleble.
La conquista de Mallorca y el dominio de las Baleares
El siglo XIII vería el auge de Jaime I, el Conquistador, uno de los grandes monarcas de Europa. Su reinado fue un torbellino de energía y visión. Bajo su mando, las flotas aragonesas se lanzaron al mar y pusieron su enseña sobre Mallorca en 1229, expulsando a los musulmanes y estableciendo un dominio cristiano que abriría las puertas del Mediterráneo occidental. Poco después, Ibiza y Menorca siguieron el mismo destino.
Jaime I no solo conquistó territorios; estableció la estructura administrativa, jurídica y económica que los integró en la Corona. Las islas se convirtieron en bases estratégicas para el comercio y la expansión. Desde Palma, las naves catalanoaragonesas se aventuraban hacia Cerdeña, Sicilia y el norte de África, llevando la bandera de la cruz y el dragón.
Sicilia, Cerdeña y el sueño imperial
El siglo XIII avanzaba y con él el poder de la Corona de Aragón. En 1282, una revuelta en Sicilia contra el dominio francés —las célebres Vísperas Sicilianas— abrió la puerta a Pedro III de Aragón, que, reclamando derechos dinásticos, desembarcó en la isla. Su intervención no solo liberó a los sicilianos del yugo angevino, sino que dio a Aragón una base en el corazón del Mediterráneo.
La conquista de Sicilia marcó un antes y un después. A partir de entonces, la Corona de Aragón se convirtió en árbitro de las rutas comerciales entre Occidente y Oriente. Cerdeña cayó bajo su dominio en 1324, y Nápoles, tras una larga lucha, se uniría en 1442 bajo Alfonso V el Magnánimo, que convirtió a la ciudad en la joya de su imperio mediterráneo.
Un imperio de leyes, lenguas y mares
La grandeza de la expansión aragonesa no residía solo en la fuerza de sus armas, sino en su capacidad para gobernar la diversidad. Cada reino —Aragón, Valencia, Mallorca, Sicilia, Nápoles— mantenía sus fueros, sus cortes y su identidad. La Corona no era una estructura uniforme, sino un conjunto de reinos hermanados bajo un mismo soberano. Esta flexibilidad permitió su estabilidad durante siglos.
Las instituciones aragonesas, avanzadas para su tiempo, limitaron el poder real mediante las cortes y la figura del Justicia. En el ámbito comercial, los consulados del mar establecieron normas marítimas que inspirarían el derecho mercantil europeo. Y mientras las flotas comerciaban desde Alejandría hasta Flandes, los trovadores llevaban el idioma y la cultura de la península por todos los puertos del Mare Nostrum.
El esplendor bajo Alfonso el Magnánimo
Alfonso V de Aragón, llamado el Magnánimo, encarnó la culminación de este poder. Su corte en Nápoles fue un foco de cultura renacentista antes incluso de que Castilla despertara a la modernidad. Rodeado de poetas, filósofos y artistas, el rey aragonés combinó el espíritu caballeresco con la nueva sensibilidad humanista. Pero no olvidó la espada: su flota dominaba el mar Tirreno, y sus ejércitos se hacían temer desde Túnez hasta Marsella.
Bajo Alfonso, la Corona de Aragón fue más que una potencia regional: fue un imperio marítimo que controlaba la llave de Italia y el paso hacia Oriente. Sus monedas circulaban en Alejandría, sus mercaderes en Constantinopla, sus embajadores en las cortes del norte de África. Era, por derecho, una de las coronas más poderosas de Europa.
La sombra de la unidad: los Reyes Católicos
Pero toda gloria encierra su crepúsculo. Tras la muerte de Alfonso, el poder de la Corona comenzó a fragmentarse. Juan II, su sucesor, se enfrentó a conflictos internos en Cataluña, preludio de una crisis que amenazaba la propia continuidad del reino. En ese contexto de descontento y agotamiento, surgiría la unión que cambiaría para siempre el destino de España: el matrimonio de Fernando, heredero de Aragón, con Isabel de Castilla.
Aquella boda no fue solo una alianza dinástica; fue la conjunción de dos mundos. Castilla, poderosa en el interior y volcada hacia el Atlántico, y Aragón, experta en el arte de gobernar sobre mares y pueblos diversos. Juntas, formarían la base del imperio más vasto que el mundo había conocido desde Roma.
Con los Reyes Católicos, la herencia aragonesa no desapareció: se transformó. Sus naves, que durante siglos habían navegado el Mediterráneo, cruzaron ahora hacia Occidente. Sus leyes y su espíritu de orden influyeron en la administración imperial. La vieja tradición de equilibrio político de Aragón se proyectó en los virreinatos del Nuevo Mundo. Y su vocación mediterránea sobrevivió en cada puerto español, en cada cruz que se alzó sobre las fortalezas del norte de África.
El legado del mar: de los almogávares a los tercios
La unión de Castilla y Aragón no borró la memoria de las gestas mediterráneas. Los hombres que habían servido a los reyes aragoneses encontraron continuidad en los tercios del imperio. La audacia, la disciplina y el orgullo que habían caracterizado a los almogávares se encarnaron en los soldados de Carlos V y Felipe II. Cambiaron los mares, cambiaron las armas, pero el espíritu siguió siendo el mismo: el de un pueblo destinado a conquistar horizontes.
Las banderas que un día flamearon sobre Sicilia y Nápoles volverían a hacerlo en Túnez, Orán o Lepanto. La cruz de San Jorge, símbolo de la Corona de Aragón, se fundiría con el rojo y el oro de Castilla en una enseña común: la de España. Aquella unión no fue una absorción, sino una síntesis, una nueva encarnación del mismo impulso: llevar la luz de una civilización hacia los confines del mundo.
Aragón, madre del imperio
Cuando los cronistas del siglo XVI escribieron sobre las glorias del imperio español, lo hicieron a la sombra de una tradición que venía de antiguo. Sin Aragón, sin su organización jurídica, sin su vocación marítima, sin su ejemplo de tolerancia política, España no habría podido gobernar un mundo tan vasto. El modelo aragonés de corona compuesta, que respetaba las leyes de cada territorio bajo un mismo soberano, sería el esquema del propio imperio.
Las rutas mediterráneas que los reyes de Aragón abrieron prepararon el camino para las travesías atlánticas. Los consulados del mar inspiraron el derecho internacional. Y el espíritu de sus hombres —duros, disciplinados, profundamente leales a su tierra— se perpetuó en las armas de los siglos posteriores.
El ocaso dorado
Sin embargo, el esplendor mediterráneo fue cediendo ante los nuevos vientos del Atlántico. El comercio se desplazó hacia las Indias, y las antiguas posesiones aragonesas pasaron a ser piezas del engranaje imperial. Nápoles, Sicilia y Cerdeña siguieron bajo la corona española, pero ya no eran centros de poder, sino satélites de una monarquía universal.
Aun así, el eco de aquella grandeza seguía vivo. En los palacios de Valencia, en los claustros de Zaragoza, en los muros de Tarragona, aún resonaban los nombres de Jaime, Pedro, Alfonso. Y cada puerto del Levante conservaba la memoria de las flotas que un día habían hecho temblar al mundo.
Un legado de orgullo
Hoy, al evocar la historia de las posesiones aragonesas en el Mediterráneo, no hablamos solo de conquistas ni de reinos desaparecidos. Hablamos de una vocación, de un espíritu. De la certeza de que España, antes incluso de llamarse así, ya soñaba con la universalidad. Aragón fue la lanza que abrió el mar para los pueblos de Iberia. Su unión con Castilla fue el matrimonio de la montaña y el océano. Y de esa alianza nació el destino común de una nación inmortal.
El mar fue su espejo, y en él se reflejó su alma: dura, serena, luminosa. Las aguas del Mediterráneo guardan aún la memoria de aquellas naves, de aquellos estandartes que ondeaban al viento con el orgullo de una estirpe. Porque en cada ola que rompe contra las costas de España late todavía la sangre de Aragón.