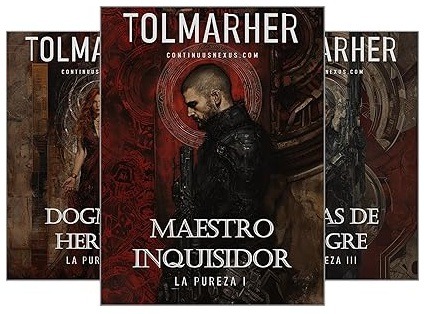![]()
Entre las brumas de la historia y el eco persistente de los campanarios sobre ruinas de almimbares, se alza la antigua Magerit —el Madrid primero— como una chispa entre dos mundos que se cruzaron a hierro, rezo y destino. Madrid no nació de un imperio, sino del roce violento entre civilizaciones que la amaron y la hirieron. Su origen es un eco de lo que fue Al-Ándalus y de lo que se forjó después con sangre cristiana.
Entre dos aguas: la villa dividida
Pocos saben que en los albores del siglo IX, en tiempos en que la media luna dominaba el corazón de Hispania, se fundó en el centro de la península una atalaya fronteriza con el nombre de Maǧrīţ (مجريط). Aquel nombre, que significaba “madre de aguas” o “lugar de arroyos”, fluyó con el tiempo hasta derivar en el castellanizado Magerit, y más tarde, en el definitivo Madrid.
Según propuso en 1959 el arabista Jaime Oliver Asín —aunque después se desdijo— el apelativo “los madriles” aludiría a las dos comunidades enfrentadas pero coexistentes: musulmana y cristiana, cada una asentada en un cerro distinto —la Almudena y las Vistillas—, separadas por el arroyo que corría por lo que hoy es la calle Segovia. Dos almas en tensión: una contenida en el rezo del almuecín desde el alminar, otra en el susurro bajo de los rezos visigodos que aún sobrevivían en la sombra.
La toma cristiana: Magerit entra en Castilla
En 1085, Alfonso VI de León y Castilla, el Bravo, culminó la conquista del reino taifa de Toledo. Fue entonces cuando Madrid fue tomada por sus huestes sin alzamiento visible, probablemente mediante capitulación pacífica, un acto que selló su destino para siempre como territorio de realengo del naciente poder castellano.
La estructura urbana cambió con el nuevo orden: los cristianos ocuparon el núcleo de la ciudad, mientras los arrabales periféricos fueron quedando para las comunidades judías y moriscas. De hecho, ya existía una judería donde siglos después se levantaría el barrio de Lavapiés, nombre que aún susurra su pasado.
Pero no todo fue paz. Los almorávides, llegados del Magreb, arrasaron la villa en 1109. Más tarde, los almohades la sitiaron en 1197. Fue un siglo de fuego y acero, hasta que la aplastante victoria de las Navas de Tolosa (1212) disipó para siempre el poder musulmán del centro peninsular. Madrid respiró entonces un aire nuevo, de cruz y corona.
Virgen, labrador y concejo: forjando identidad
Dos mitos nacieron en esta era, dos símbolos que se injertaron en el alma popular madrileña: la aparición de la imagen de la Virgen de la Almudena, oculta durante siglos y hallada entre los restos del muro musulmán, y la figura de Isidro Labrador, humilde campesino que, siglos después, sería canonizado como patrón de la villa.
En 1123, la villa fue reconocida oficialmente como tal, y se estableció el concejo que regiría el gobierno local, siguiendo el modelo repoblador castellano: todos los vecinos libres podían participar. En 1152, Alfonso VII delimitó su comunidad de villa y tierra entre los ríos Jarama y Guadarrama, un territorio fértil y codiciado. En 1202, Alfonso VIII otorgó el primer fuero municipal, base de autogobierno, ampliado por Fernando III en 1222.
Y en 1188, la villa, aún joven, envió su primera representación a las Cortes de Castilla. Magerit ya no era un simple puesto militar ni un cruce de caminos: era una comunidad con voz.
Oso, árbol y sangre: un símbolo en marcha
En los montes cercanos abundaban osos y cerdos salvajes, como recogía el Libro de la Montería de Alfonso XI: “Madrid, buen lugar de puerco y oso”. De esa relación natural surgió un símbolo de armas: el oso o la osa rampante. Más tarde, por un litigio con el Cabildo, se incorporó un árbol frutal —probablemente el madroño— al escudo, junto a las siete estrellas de la constelación de la Osa Mayor. Así, el mito, la naturaleza y la heráldica se fundieron para dar rostro al espíritu indomable de Madrid.
Las Cortes y la semilla del poder
Madrid acogió las Cortes de Castilla por primera vez en 1309, bajo Fernando IV, y luego en múltiples ocasiones durante los siglos XIV y XV. No era aún capital, pero ya se la escuchaba. En su seno se decidían leyes, alianzas y estrategias. Madrid era testigo y actor, eco del poder que, poco a poco, se inclinaba hacia su centro.
Comuneros y corona: Madrid en lucha
Cuando en 1520 estalló la revuelta comunera contra el joven emperador Carlos I, Madrid, de la mano de su regidor Juan de Zapata, se alzó en armas. El alcázar fue tomado el 31 de agosto. Pero la derrota de Villalar al año siguiente selló el destino de los sublevados. La villa fue sitiada y ocupada en mayo de 1521. Aun así, la semilla de la resistencia quedó sembrada.
Capital del reino: el hado se cumple
Años después, en un gesto que cambiaría la historia para siempre, Felipe II instaló la Corte en Madrid el 12 de febrero de 1561. Desde entonces, salvo un breve paréntesis entre 1601 y 1606, en que la corte se trasladó a Valladolid, Madrid fue Corte, y lo fue de manera irreversible. Una sentencia de la época lo dejó claro: “Sólo Madrid es Corte”, aunque otros la decían al revés, con sorna y melancolía: “Madrid es sólo Corte”.
Epílogo: la ciudad del destino
Madrid, nacida de un arroyo entre dos colinas, creció entre alminares y campanas, entre almorávides y comuneros, entre fueros y reyes. Fue frontera, después baluarte. Fue campo de batalla, luego trono. Y hoy, cuando las luces se encienden en sus plazas y aún se oyen rezos en piedra vieja, la ciudad murmura su historia a quien quiera escucharla.
Una historia de conquista y fe, de símbolo y sangre. Una historia que empieza en Magerit, pero no acaba nunca.