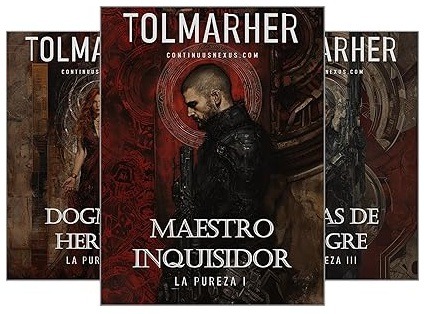![]()
Cuando la sombra se abatió sobre Hispania, lo hizo con estrépito, traición y sangre. La batalla de Guadalete, en el año del Señor 711, fue mucho más que una derrota militar. Fue el desplome de un reino, la caída de una civilización cristiana hispano-visigoda que había perdurado durante tres siglos tras la marcha de Roma. Fue el trauma fundacional de una nueva era: la de la Reconquista. Y como todo amanecer verdadero, antes vino la noche.
El hundimiento de un reino: la tragedia de Guadalete
Don Rodrigo, último monarca visigodo, había ascendido al trono entre disputas nobiliarias y facciones enfrentadas. Su poder era frágil, y su legitimidad discutida. En ese contexto de debilidad interna, los hijos de Witiza —el anterior rey depuesto— llamaron a las puertas del infierno, pactando con los invasores musulmanes del norte de África, los beréberes de Tarik ibn Ziyad, para forzar su regreso al poder. No hay crimen más vil en la historia que el de quien llama al extranjero para asaltar su patria.
La batalla de Guadalete, librada en julio de 711 junto al río Barbate (en la antigua provincia de la Bética), fue el ocaso de la monarquía visigoda. Rodrigo, abandonado por parte de su ejército —tal vez por traición de los witizianos—, cayó junto con lo mejor de la nobleza hispana. Las crónicas cuentan que la derrota fue tan completa que el río enrojeció durante días. El cuerpo del rey jamás fue hallado.
Tras la batalla, los musulmanes se abalanzaron sobre el corazón de Hispania como lobos sobre un rebaño indefenso. En pocos meses tomaron Medina Sidonia, Córdoba, Toledo, Mérida… La antigua Hispania se desmoronaba. Y sin embargo, en las grietas del derrumbe empezó a gestarse una resistencia invisible pero viva: la llama de la Reconquista.
El silencio de los vencidos: la resistencia invisible
Durante los años siguientes a Guadalete, los musulmanes, dirigidos por Tarik primero y luego por Musa ibn Nusair, consolidaron su dominio sobre gran parte del territorio peninsular. Pero no todo fue entrega y sometimiento. En las montañas del norte, en los valles astures, cántabros y gallegos, se conservaron las raíces del alma hispana. Allí, entre nieblas, bosques y riscos, persistieron los descendientes de godos, hispanorromanos y celtas. Aislados, sí, pero no derrotados. Aquellas tierras ya se habían resistido al Imperio romano; ahora no entregarían su fe, su lengua ni su identidad sin pelear.
Muchos nobles visigodos, mujeres y clérigos huyeron hacia el norte tras la caída de Toledo. Algunos se refugiaron en las montañas de Asturias, otros cruzaron a Galicia. Monasterios remotos guardaron la llama de la liturgia visigoda y los textos sagrados. La cruz y la espada, aunque heridas, no habían sido quebradas.
Fue en este contexto donde emergió la figura de Pelayo, un noble visigodo que, tras escapar del avance musulmán, se estableció en Cangas de Onís. No era un caudillo cualquiera. Era un hombre forjado por el infortunio, endurecido por la pérdida de su mundo, decidido a no dejar que Hispania muriera sin luchar.
Covadonga: la primera luz
Año 722. En una cueva sagrada en las montañas de Asturias, Pelayo y un grupo de fieles, apenas unos centenares, se enfrentaron a un ejército musulmán infinitamente superior en número, comandado por el general Alqama. Aquella batalla, conocida como la batalla de Covadonga, marcaría el inicio simbólico de la Reconquista.
No fue una batalla por el control de un reino, sino una lucha por el alma misma de una civilización. Los musulmanes subestimaron a Pelayo y a los suyos, creyendo que bastaría un puñado de soldados para sofocar aquella chispa rebelde. Se equivocaron. En las gargantas abruptas de Covadonga, las piedras cayeron desde las alturas, las flechas se hundieron como truenos, y el eco de los gritos cristianos retumbó con la furia de los siglos.
Las crónicas cristianas dicen que fue la Virgen María, desde la santa cueva, quien protegió a los suyos. Otros hablan de estrategia y terreno favorable. Pero lo cierto es que aquel puñado de hombres logró lo impensable: derrotar a los invasores y hacer retroceder a las tropas musulmanas. No fue una victoria táctica: fue una victoria espiritual. La historia no sería la misma desde entonces.
Pelayo: el padre de la nueva Hispania
Pelayo no fundó un reino con fronteras claras. Fundó una esperanza. Tras la victoria, estableció el embrión del reino de Asturias, recogiendo los restos del viejo orden visigodo y fusionándolos con las tradiciones locales. Fue proclamado rey, no por linaje o poder, sino por mérito y fe. Su figura se convirtió en símbolo de resistencia, de fe cristiana y de dignidad nacional frente al invasor.
Su hijo, Favila, continuaría la dinastía, aunque moriría joven. Sería Alfonso I, casado con Ermesinda, hija de Pelayo, quien consolidaría el reino de Asturias y comenzaría la expansión hacia el sur. Ya no eran sólo montañeses: eran herederos de una misión sagrada. La Reconquista, entendida no solo como guerra territorial, sino como restauración espiritual de Hispania, había comenzado.
Los hijos de la Reconquista: sangre, cruz y esperanza
De aquella pequeña cueva brotaría el torrente incontenible de reinos cristianos que, siglo tras siglo, irían reconquistando la tierra que les fue arrebatada. León, Castilla, Navarra, Aragón… todos deben su origen, de forma directa o indirecta, a la semilla que plantó Pelayo en Covadonga.
El espíritu de los visigodos, que muchos creyeron extinguido en Guadalete, no fue aniquilado: fue transfigurado. Lo que parecía derrota fue, en verdad, siembra. La Reconquista no fue obra de una sola generación. Fue una epopeya colectiva, una gesta que cruzó siglos, lenguas y dinastías, manteniendo siempre encendida la antorcha de la fe y del amor a la patria.
Epílogo: la cueva y la cruz
Hoy, más de mil trescientos años después, la Santa Cueva de Covadonga sigue en pie. Allí reposa Pelayo, junto a la Virgen y a la memoria de los que resistieron cuando todo parecía perdido. Porque, en el fondo, Guadalete no fue el final de España: fue el principio de su mayor epopeya.
Covadonga no fue sólo una batalla. Fue el acto fundacional de una identidad: la de un pueblo que, frente a la noche más oscura, eligió luchar, rezar y resistir. Porque donde hay fe, donde hay raíces, donde hay memoria, siempre habrá un mañana.
Y así nació la España eterna.