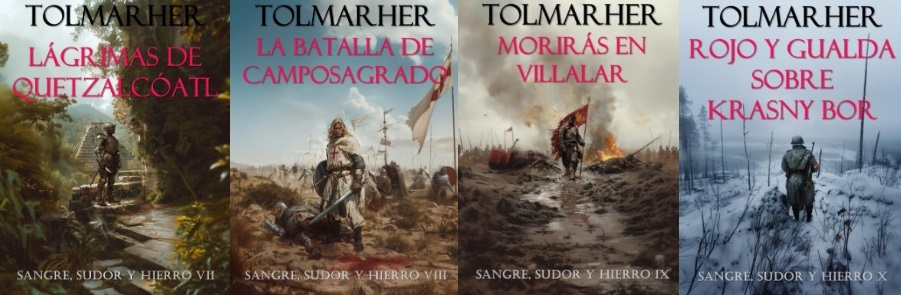![]()
Durante los años que se extienden entre 1245 y 1248, los estandartes castellanos comenzaron a ondear sobre los torreones de las fortalezas andaluzas, en un avance lento pero implacable. Alcalá de Guadaira, entonces conocida entre los musulmanes como Qalat Yabir, fue una de las joyas defensivas del reino de Sevilla, sentada sobre un promontorio que dominaba el paso del río Guadaíra y protegida por un castillo cuyas murallas parecían esculpidas con la intención de resistir la eternidad. Aquel enclave no cayó por el estruendo de las armas, sino por la corrosiva estrategia de la política, la amenaza del sitio prolongado y las grietas internas que desgarraban el alma de al-Ándalus.
Fernando III, llamado el Santo por los suyos y temido por sus enemigos, se había desplazado desde Córdoba al frente de una hueste imponente. Le acompañaban sus hijos, los infantes don Enrique y don Alfonso de Molina; los Maestres de Santiago, Calatrava y Alcántara; y los concejos de Córdoba, Andújar y otras villas fronterizas curtidas en la guerra santa. También el rey moro de Granada, obligado por la rendición de vasallaje tras antiguas campañas, marchaba con quinientos jinetes, encadenado por la traición de la necesidad.
La toma de Alcalá no fue una campaña gloriosa en términos militares. No hubo grandes asedios ni campos sembrados de cadáveres. Pero sí fue una victoria terrible en términos simbólicos. Pedro León Serrano escribe que fue ganada “sin pelear” el 21 de septiembre —festividad de san Mateo— y que su restauración marcó el principio de la ciudad cristiana. Rodrigo Caro, otro cronista de los siglos pasados, afirma que con esta conquista los moros perdieron toda esperanza, al ver tras sus espaldas a un castillo inexpugnable ya bajo el mando del rey más poderoso que entonces hollaba el sur peninsular.
El castillo fue confiado a don Rodrigo Álvarez de Lara, que desde entonces llevó el sobrenombre “de Alcalá”, y el rey invernó en Jaén. Las fechas fluctúan entre manuscritos, pero el año más probable de la entrega es 1246. Algunos sostienen que fue en 1247, otros lo adelantan a 1245. Pero más allá de la precisión cronológica, importa el drama humano y político que la precedió.
Según la narración poética de Juan de la Cueva, la guarnición musulmana se hallaba dividida, sujeta a luchas internas. El alcaide Mulease, desesperado por mantener el orden, se enfrentó cuerpo a cuerpo con Mami Hamete sobre el mismo muro del castillo, y ambos cayeron al vacío en un duelo que simboliza la ruina de su mundo. La hija del rey, la infanta Alguadaira, fue sacada de la plaza por su amante Botalhá para evitar que cayera prisionera. En su huida fueron interceptados por cristianos emboscados; moros y cristianos perecieron en aquel breve estallido de sangre, y la tragedia quedó escrita en las crónicas, como un susurro entre la historia y la leyenda.
En medio del caos, el anciano Mohaydín alzó una bandera blanca y entregó las llaves. Así lo describe el poema:
Clamando que se abriese
la puerta y al rey moro por Fernando,
posesión de la villa se le diese.
Entonces Mohaydín, alzando
una bandera blanca que se viese
de lejos, hizo abrir la fuerte puerta,
que para nadie hasta allí fue abierta.
La entrada del ejército castellano no fue una irrupción violenta, sino un lento avance entre ruinas y resignaciones. La fortaleza fue asegurada, reparada y reorganizada, y sobre su sombra, el poder cristiano comenzó a proyectar un nuevo orden.
Pero Fernando, siempre prudente, no arrasó lo que pudo gobernar. La población musulmana fue inicialmente respetada, según las formas jurídicas de la época. No se conservan las capitulaciones originales, pero se sabe que se reconocieron una serie de derechos fundamentales a los mudéjares:
-
Conservación de su religión, costumbres y fueros.
-
Mantenimiento de su aljama, bajo el gobierno de un alcaide y un consejo de ancianos.
-
Respeto al régimen tributario vigente antes de 1246.
-
Continuidad de sus modos de vida: molinos, baños, tiendas, alhóndigas, etc.
-
Derecho de libre desplazamiento fuera de la villa si así lo deseaban.
Esta etapa de relativa tolerancia duró poco. En 1253, siete años después de la entrega, los musulmanes fueron desplazados a arrabales y llegaron los primeros repobladores cristianos, como pago por los servicios en la conquista de Sevilla. Así cambió la demografía, el urbanismo y el alma misma de Alcalá.
La villa se convirtió en bastión fronterizo. La fortaleza fue reforzada y las torres reconfiguradas para albergar vigilancia permanente. La cal blanca que hoy reluce sobre sus muros no logra ocultar el olor antiguo de la sangre que corrió silenciosa, ni el susurro de las oraciones ahogadas entre piedras que ya no responden a La Meca.
La conquista de Alcalá de Guadaira no fue una epopeya gloriosa al uso, sino una victoria sigilosa, estratégica, tejida entre el acero de las amenazas y el hilo fino de las intrigas internas. Pero en ese silencio se fundó el germen de una nueva ciudad, construida sobre las cenizas del miedo, el vasallaje y el lento desmoronamiento de un mundo que ya no volvería.