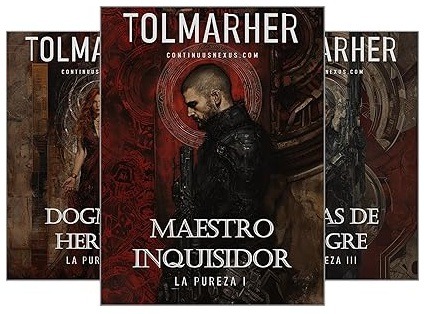![]()
El siglo X en la península ibérica fue un tiempo de hierro y ceniza, de cruzadas silenciosas y fronteras marcadas con sangre. Entre las murallas que se levantaban al norte del Duero, en los valles aún húmedos y salvajes de León, nació una de las figuras más implacables y legendarias de la monarquía medieval española: Ramiro II, hijo de Ordoño II, rey por derecho, caudillo por voluntad y demonio por el nombre que le dieron sus enemigos. Lo llamaron “el Grande” sus súbditos, pero en Córdoba, donde el poder del califa se pretendía absoluto, lo bautizaron con un título más temible: “el Diablo”. Y lo hicieron porque este monarca leonés fue capaz de quebrar en batalla la soberbia de Abderramán III, de arrancarle banderas, soldados, ciudades y hasta el orgullo, dejando escrita en Simancas una de las victorias más resonantes de toda la Edad Media hispánica.
Su vida es un espejo del destino del reino de León, un territorio que se alzó como heredero directo del antiguo reino asturiano, sosteniendo en sus hombros la misión de sobrevivir frente a un enemigo infinitamente más rico, más numeroso y más organizado. Pero Ramiro II encarnó la voluntad indomable que ha caracterizado tantas veces a la historia de España: no rendirse nunca, ni siquiera frente a lo imposible.
Lo que sigue no es solo la narración de un reinado. Es el relato de un hombre que supo imponer orden en el caos de las disputas sucesorias, que golpeó con furia a las huestes musulmanas, que obligó a los califas a morder el polvo en su propio orgullo y que dejó tras de sí la estela de un rey guerrero, profundamente religioso y ferozmente nacional.
Juventud y ascenso al poder
Ramiro nació en 898, en un tiempo en que los reinos cristianos del norte luchaban por sobrevivir como islotes rodeados por la marea musulmana que bajaba desde Córdoba. Era el tercer hijo de Ordoño II y Elvira Menéndez, y desde niño fue confiado a un linaje de poderosos magnates, Diego Fernández y su esposa Onega, que lo criaron en las duras tierras del Duero y más tarde en el valle del Mondego. Allí aprendió no solo las letras y las plegarias, sino también la ciencia del combate y la disciplina de la guerra.
La figura del joven infante pronto se vio rodeada de un halo de respeto. Soldados y campesinos lo miraban con admiración: en su porte había algo de nobleza natural, en su voz un mandato innato que imponía obediencia. Los cantares populares empezaron a moldear su nombre en leyenda antes incluso de que portara corona.
El destino de León se torció con la muerte de Ordoño II en 924. El trono pasó a Fruela II, tío de Ramiro, que desplazó a los hijos de su hermano. Pero la enfermedad y la lepra acabaron pronto con Fruela, abriendo una sangrienta disputa por la sucesión. Alfonso Froilaz, hijo del rey leproso, reclamó la corona, respaldado por los nobles asturianos. Enfrente, los hijos de Ordoño II —Sancho, Alfonso y Ramiro— se alzaron apoyados por gallegos, portugueses y por Sancho Garcés de Pamplona.
El choque fue inevitable. La guerra civil se extendió como un incendio, y al final, el reino se dividió: Alfonso IV tomó León, Sancho recibió Galicia, y a Ramiro le correspondió el norte de Portugal, con Viseo como centro de poder. Allí se asentó el joven príncipe, gobernando un territorio que él mismo empujó hacia el sur, hasta alcanzar las riberas del Tajo. No era aún rey de León, pero ya demostraba ser caudillo de hombres y fundador de un nuevo orden en tierras conquistadas.
En 931, tras la muerte de su hermano Sancho y la renuncia al trono de Alfonso IV, que se retiró atormentado a la vida monástica, Ramiro fue coronado rey de León. La ceremonia, celebrada en la vieja ciudad de los reyes, marcó el inicio de un reinado que habría de durar veinte años y que transformaría por completo el equilibrio de poder en la península.
El Diablo de los musulmanes
El reinado de Ramiro II estuvo marcado por la guerra contra el califato de Córdoba. La enemistad con Abderramán III no fue circunstancial ni pasajera: se trató de un enfrentamiento directo entre dos personalidades gigantes, dos voluntades irreconciliables.
Desde sus primeros años en el trono, Ramiro demostró que no pensaba limitarse a defender sus fronteras. Con la espada en mano y la cruz como estandarte, lanzó expediciones contra plazas musulmanas, devastando fortalezas y abriendo paso a la repoblación cristiana en la meseta. Madrid fue tomada y arrasada en 932, aunque pronto volvería a caer en manos del enemigo. En cada incursión, Ramiro se mostraba incansable, rápido y feroz, ganándose fama de caudillo inflexible.
Los cronistas árabes no tardaron en referirse a él como “al-Diablo”, un título nacido de la rabia y el miedo. Porque frente a la infinita maquinaria militar de Córdoba, Ramiro desplegaba la astucia del zorro y la furia del lobo. Sus victorias en Osma y en Gormaz sembraron el pánico en los ejércitos musulmanes. Allí, sus tropas aniquilaron a miles de soldados califales, capturando prisioneros y obligando a Abderramán a reorganizar sus fronteras.
Pero todo ello era solo el preludio de la gran confrontación que habría de definir su legado: la batalla de Simancas.
La batalla de Simancas: el día en que España se alzó
El año 939 fue el momento culminante. Abderramán III, herido en su orgullo por las derrotas sufridas a manos del rey leonés, decidió aplastar de una vez por todas el poder cristiano. Reunió un ejército colosal, más de cien mil hombres, alentados por la yihad. Desde Córdoba, cada día, se alzaba en la mezquita mayor una oración de victoria anticipada, pues el califa estaba seguro de que nada podría resistir a semejante marea.
Ramiro, consciente del peligro, llamó a la unión de los reinos cristianos. A su lado acudieron García Sánchez de Pamplona y Ramiro Garcés de Aragón, así como el conde Fernán González de Castilla. Era una coalición frágil, pero movida por la certeza de que, si León caía, ningún reino cristiano sobreviviría.
El encuentro se produjo en Simancas, en pleno corazón del Duero. El choque fue brutal, una tormenta de hierro y sangre. Durante tres días los ejércitos se enfrentaron en combates feroces, bajo un sol abrasador y con el rugido de los tambores musulmanes retumbando en el valle. Pero las huestes de Ramiro, disciplinadas y encendidas por la fe, resistieron una y otra vez.
En el momento decisivo, el rey leonés se lanzó al frente de sus hombres, blandiendo la espada y clamando al cielo. La línea musulmana se quebró, y la retirada se transformó en huida. Abderramán, semivivo, apenas logró escapar, abandonando en el campo de batalla sus tesoros, su Corán engalanado en oro y hasta una cota de malla labrada en hilos preciosos.
La victoria fue total. Simancas no solo aseguró la frontera del Duero; fue un golpe moral devastador para el califato. Desde entonces, el nombre de Ramiro resonó como un eco imbatible en toda la cristiandad. León se expandió hacia el sur, repoblando Salamanca, Ledesma y Sepúlveda, consolidando un territorio que se convirtió en el corazón mismo de la resistencia española.
El rey y el monje
Ramiro no fue solo un guerrero. Fue también un gobernante que supo dotar de solidez al reino. Bajo su mandato se fortaleció la administración, se crearon y restauraron monasterios, se levantaron palacios y se organizó la repoblación mozárabe. La corte de León se convirtió en un centro cultural y espiritual, irradiando prestigio y autoridad.
Su carácter era duro, incluso cruel. No dudó en encerrar y cegar a su propio hermano Alfonso IV cuando este intentó recuperar el trono, ni en castigar a sus primos Froilaz con la misma brutalidad. Contra los traidores, Ramiro se mostró implacable. Ni siquiera Fernán González, conde de Castilla y en otro tiempo su aliado, escapó de sus prisiones cuando osó rebelarse.
Pero al mismo tiempo, en él ardía una fe intensa. Se le ve asistiendo en persona a concilios y asambleas, defendiendo la pureza de la vida cristiana y expresando en documentos solemnes su amor por Dios y por el apóstol Santiago. Su vida fue un equilibrio constante entre la espada y la oración, entre el demonio que veían sus enemigos y el siervo de Cristo que proclamaba ser.
El ocaso del monarca
Hacia el final de su vida, Ramiro estaba ya agotado por la enfermedad y el peso de las batallas. En 950, todavía encabezó una última expedición contra Talavera, infligiendo otra sangrienta derrota a los musulmanes. Pero pronto cedió el poder a su hijo Ordoño III.
El 5 de enero de 951, comprendiendo que su hora había llegado, renunció solemnemente al trono en un acto cargado de simbolismo. En la iglesia de San Salvador de Palat del Rey, se despojó de sus vestiduras y se cubrió con ceniza, uniendo la abdicación al ritual penitencial de los últimos cristianos. Poco después, murió, dejando tras de sí un reino más fuerte y un legado inmortal.
Sus restos descansaron primero en Palat del Rey y más tarde fueron trasladados a San Isidoro de León, junto a otros reyes. Allí permanece su memoria, como un eco de hierro y ceniza, como el recuerdo de un rey que fue llamado “el Grande” por su pueblo y “el Diablo” por sus enemigos.
Semblanza y legado
Ramiro II no fue un santo ni un político conciliador. Fue un hombre de su tiempo: duro, implacable, guerrero hasta el final. Pero también fue el monarca que encarnó la supervivencia de España frente a la fuerza avasalladora del islam andalusí. Su victoria en Simancas simboliza la voluntad inquebrantable de un pueblo que no se rindió nunca.
Al evocarlo hoy, más de mil años después, Ramiro sigue siendo ejemplo de resistencia, de identidad y de grandeza. Su reinado fue una prueba de que la nación se forja en los momentos más oscuros, y de que el espíritu hispano, cuando se enfrenta al abismo, siempre responde con la misma certeza: ni un paso atrás.